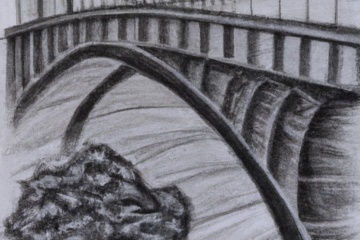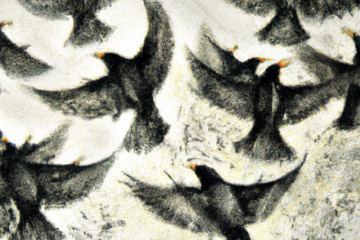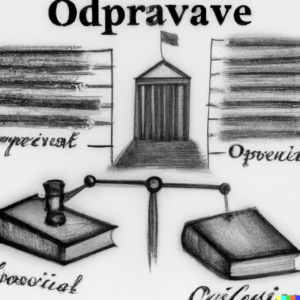 Una de las grandes (y muchas) novedades que trajo consigo la reforma constitucional de 2010 fue la configuración de una categoría normativa hasta entonces inédita entre nosotros: la ley orgánica. Ya lo saben los constitucionalistas, pero a todos los demás nos es útil recordar que el artículo 112 de la Constitución vigente establece que corresponden al dominio del legislador orgánico (más allá de otros casos puntuales que la propia norma constitucional designa) todas las leyes que “por su naturaleza” incidan en los derechos fundamentales, la estructura y organización del poder público y del territorio, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico y financiero y el presupuesto, planificación e inversión pública, los procedimientos constitucionales y la seguridad y defensa. Las leyes orgánicas, dice además la Constitución, han de ser aprobadas o modificadas mediante una mayoría calificada (dos terceras partes) de “los presentes en ambas cámaras”.
Una de las grandes (y muchas) novedades que trajo consigo la reforma constitucional de 2010 fue la configuración de una categoría normativa hasta entonces inédita entre nosotros: la ley orgánica. Ya lo saben los constitucionalistas, pero a todos los demás nos es útil recordar que el artículo 112 de la Constitución vigente establece que corresponden al dominio del legislador orgánico (más allá de otros casos puntuales que la propia norma constitucional designa) todas las leyes que “por su naturaleza” incidan en los derechos fundamentales, la estructura y organización del poder público y del territorio, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico y financiero y el presupuesto, planificación e inversión pública, los procedimientos constitucionales y la seguridad y defensa. Las leyes orgánicas, dice además la Constitución, han de ser aprobadas o modificadas mediante una mayoría calificada (dos terceras partes) de “los presentes en ambas cámaras”.
Se ha dicho –con lo cual coincido— que las leyes orgánicas se ubican en un plano jurídico y material que, en verdad, queda a medio camino entre el campo “propio” del legislador y el mismísimo contenido constitucional. Conforman, acaso, un espacio normativo particular: colman esa zona intermedia, quizá por ello especialmente sensible, entre las determinaciones políticas cotidianas, vehiculadas mayoritariamente por las leyes ordinarias, y las decisiones políticas fundamentales, plasmadas por su parte (aunque no exclusivamente) en la Constitución. Se ha matizado esto con una objeción que, por cierto, en modo alguno resulta imprecisa: este especial contenido no coloca a la ley orgánica en una posición de jerarquía frente a la ley ordinaria. Como mucho, existe –se dice— una separación competencial rígida que impide que el legislador ordinario invada el ámbito del legislador orgánico, y viceversa.
Al margen del debate anterior, pasa el tiempo y permanece particularmente desatendido un aspecto concreto de la discusión sobre la consagración constitucional de las leyes orgánicas, que concierne a la extensión de aquella categoría normativa al ordenamiento jurídico previo a su consagración misma. Y es que aun siendo cierto que la Constitución ofrece los criterios (uno material; el otro formal) para la identificación de las leyes orgánicas que se sancionarán a partir de su entrada en vigor, también lo es que la carta fundamental no dice nada acerca de la “organicidad” de las leyes preconstitucionales. Este es, creo, el aspecto que ha descuidado un poco la comunidad jurídica; este es, también, el propósito de esta reflexión. Diré a continuación que, por fortuna, la cuestión parece haber sido resuelta por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, quizá convenga sacar el asunto del campo jurisprudencial y dotarlo de más cuerpo, revestirlo de una teoría útil y consecuente. Mi propósito, en todo caso, es mucho más modesto. Al menos por el momento.
¿Cómo determinar la organicidad –esto es, la cualidad de orgánica— de una ley previa a la Constitución de 2010? Esta es, en mi opinión, una cuestión de calado, entre otras razones porque impacta en idéntica medida el ordenamiento jurídico previo y posterior a la Constitución: el previo, pues supone expandir el ámbito originario de toda una categoría normativa y, así, blindar en cierta forma el contenido de leyes preconstitucionales materialmente sensibles de cara a las decisiones políticas fundamentales contenidas en la Constitución; y el posterior, porque implica condicionar cualquier eventual modificación de aquellas leyes preconstitucionales al procedimiento establecido en el artículo 112 constitucional.
La ruta más provechosa para responder aquella pregunta parece ser la que pone el foco en la cuestión material del asunto, es decir, en el ámbito normativo de la ley en cuestión. En favor de ella podría argumentarse que, tratándose de una categoría normativa nueva en nuestro paradigma, resulta un ejercicio un tanto improductivo, o acaso estéril, poner la atención en la nomenclatura adoptada al momento de la sanción de la ley preconstitucional, o bien en la mayoría adoptada para su aprobación. Ambos aspectos (título y procedimiento;nomenclatura y mayoría) carecían, en la época preconstitucional, de categorías contrapuestas que redimensionaran su valor intrínseco. Dicho de otra manera, no había nada material que oponerles, así que poco importaba –más bien: importaba en escenarios puntuales— que una ley se denominara (o no) orgánica, o se aprobara (o no) con una mayoría calificada.
Es justo reconocer –como anticipo a una objeción— que la Constitución de 2010 no es la primera en exigir mayorías calificadas para la adopción de ciertas decisiones. Por ejemplo, bajo la Constitución de 1994 operaba entre nosotros una lógica de mayoría simple excepcionalmente condicionada; es decir, mayoría simple por principio, con excepciones puntuales no afincadas en una separación conceptual y competencial entre categorías normativas opuestas. Aquellas excepciones, podría decirse, se anclaban más bien en la sensibilidad de las deliberaciones en temáticas especiales y en contextos muy específicos, como las acusaciones contra funcionarios electos por voto popular (artículos 23 y 26), los asuntos de urgencia (artículo 30), las interpelaciones (artículo 37), la modificación del régimen legal de la moneda o de la banca (artículo 112), la aprobación del presupuesto nacional (artículo 115) o la reforma a la Constitución (artículo 118).
Así pues, a mi juicio, la existencia de mayorías calificadas puntuales, por excepción a la lógica de mayoría simple que sobrevolaba todo el texto constitucional de 1994, no implicaba una separación conceptual entre categorías normativas, que es justamente lo que cristaliza el artículo 112 de la Constitución vigente. Este último cristaliza una decisión política fundamental en sí misma, no un designio más o menos arbitrario del constituyente, ni una excepción a una regla general. Prueba de ello es, justamente, que la ley orgánica tiene su dominio propio y se sujeta a reglas que le son específicas, reglas que no solo conciernen a su producción y modificación, sino que además nutren aquella separación celosa entre los dos reinos normativos, claramente emparentados, que ha fijado el constituyente (uno, el del legislador ordinario; el otro, el del legislador orgánico).
Por todo ello, la “ruta material” –a falta de mejor término— resulta ser la opción más útil para establecer la organicidad de una ley preconstitucional. Es decir, lo determinante será, en todo caso, el contenido normativo de la ley de que se trate y su identificación con alguna de las materias expresamente establecidas en el susodicho artículo 112. Es este el punto en que entra en escena el criterio del Tribunal Constitucional. En 2019, al conocer sobre un recurso de revisión en materia de amparo, la mayoría de los jueces de dicho colegiado explicó (y esto es paráfrasis) que la “fundamentalidad” de los derechos a la seguridad social y a la protección de las personas de la tercera edad se concreta (o, acaso, se proyecta) en la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por tal razón, según el Tribunal, la mencionada pieza legislativa es “de incuestionable carácter orgánico” (vid. sentencia TC/0405/19).
Lo que sostiene la jurisdicción constitucional, si he entendido bien, es que la Ley 87-01 hace suya la “fundamentalidad” de los derechos que regula y se inserta, así, en la categoría normativa que consagra el artículo 112 constitucional. El argumento es sugestivo, pero, a decir verdad, deja sin respuesta tres problemas. En primer lugar, hace a un lado –quizá por un tema de timing, o bien por una cuestión de oportunidad— la dificultad que realmente encierra el tema, que es el vacío normativo existente al respecto. Digamos que, fruto de la sentencia citada, la Ley 87-01 es orgánica “por interpretación”, no “por disposición”. La dificultad estriba en que el Tribunal no explica ni especifica de qué manera ha de interpretarse este silencio normativo; de hecho, ni siquiera lo señala. Más aún, el Tribunal perdió una buena oportunidad para recurrir al “atajo” del artículo 47 de su Ley Orgánica, manipular el contenido de la ley e insertar en su texto las precisiones pertinentes para expresar su organicidad.
Por otra parte, la jurisdicción constitucional tampoco aclara si el “criterio de la fundamentalidad” (de nuevo, a falta de términos más apropiados) es un estándar con vocación de permanencia y de alcance general. Evidentemente, nace al amparo de una Constitución que le imprime pleno sentido. Pero se queda corto frente al reto que supone el ordenamiento jurídico anterior, pues no necesariamente resulta aplicable para normas preconstitucionales que, contrario a la Ley 87-01, no regulan derechos fundamentales y que, en cambio, inciden en otros ámbitos (como la organización del poder o del territorio).
Por último, el Tribunal no se encarga de la dificultad que suscita el concepto “regulación” en el ámbito de los derechos fundamentales y su desarrollo mediante ley orgánica. Parte de la doctrina ha hecho bien en advertir que la voz se presta a confusión en este particular contexto, sobre todo porque no toda “regulación” de un derecho fundamental se identifica con el uso que del término “regulación” hace el constituyente en el artículo 112. Dicho de otra manera: la “regulación” que se expresa en dicha disposición constitucional no es cualquier regulación (Jorge Prats). Ha de tratarse de una regulación principal, sustancial, profunda, integral, que como mínimo toque el contenido esencial del derecho de que se trate. La otra “regulación”, la superficial, la tangencial o indirecta, no encaja en el ámbito normativo del susodicho artículo 112 y, por ende, no precisa de una mayoría calificada para su sanción. Llega a la mente, casi de forma intuitiva, el primer gran problema que evitaría la adopción de esta postura: sortearía sin más el riesgo de saturación del cuerpo legislativo y de las propias relaciones políticas, pues no se exigirían consensos por mayoría calificada en temas fundamentalmente triviales o, más bien, menos relevantes, desde el foco constitucional, que las materias identificadas de forma expresa en el artículo 112.
Un aspecto positivo de la sentencia es, en todo caso, el hecho de que abre la puerta hacia el examen crítico de este asunto. El tema evidentemente reclama un abordaje conceptual y analítico con más músculo teórico que el que exhiben estos balbuceos. Pero definitivamente se está ante un buen punto de partida. Ahora es turno de los constitucionalistas.
– PJCH