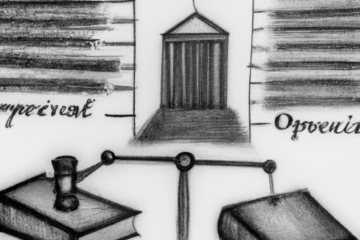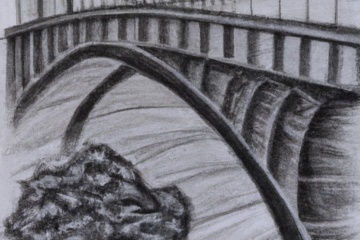La primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de este año ha dejado secuelas, a mi juicio, interesantes. Primero, revela que hoy las distintas vertientes ideológicas que conviven en la arena política del país han protagonizado una suerte de consolidación posicional; por decirlo de alguna manera, parece que la izquierda es cada vez más izquierda(Mélenchon fue el candidato izquierdista más votado), la derecha es cada vez más derecha (basta estudiar mínimamente el caso Le Pen, que tampoco ha sentido vergüenza al apropiarse de cierto lenguaje de la izquierda para acercarse a la clase obrera) y el centro es, pues, cada día más centro (y por ello incierto o confuso, cualquiera que sea su posición política real).
La primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de este año ha dejado secuelas, a mi juicio, interesantes. Primero, revela que hoy las distintas vertientes ideológicas que conviven en la arena política del país han protagonizado una suerte de consolidación posicional; por decirlo de alguna manera, parece que la izquierda es cada vez más izquierda(Mélenchon fue el candidato izquierdista más votado), la derecha es cada vez más derecha (basta estudiar mínimamente el caso Le Pen, que tampoco ha sentido vergüenza al apropiarse de cierto lenguaje de la izquierda para acercarse a la clase obrera) y el centro es, pues, cada día más centro (y por ello incierto o confuso, cualquiera que sea su posición política real).
En segundo lugar, se ha amplificado la de por sí estrepitosa caída de los partidos tradicionales (el Republicano y el Socialista). El caso de este último es especialmente llamativo, tratándose de la formación que puso en el Elíseo al inquilino que justamente antecedió al presidente Macron, quien por cierto –no se puede olvidar— fue ministro en el gabinete de Hollande. Los republicanos, de su lado, parecen haber perdido la batalla cultural e ideológica con la extrema derecha, cuya representación institucional está definitivamente establecida en Le Pen y su grupo, pero que también gozó en esta oportunidad del cosquilleo que representó Zemmour. Las formaciones clásicas, en todo caso, captaron un apoyo electoral pírrico y, por ello, digno de análisis. Así las cosas, y como era de esperarse, Le Pen y Macron pasaron a segunda vuelta. El tercer lugar quedó para Mélenchon, última figura relevante de la izquierda francesa.
Más allá del resultado, conviene añadir a lo anterior dos cuestiones que también estimo trascendentales. La primera no parece “endémica”; es más bien extrapolable a muchos de los contextos políticos vigentes a la fecha en Occidente. Ya es dable concluir, visto lo visto, que el tribalismo político y el populismo (descontado el fundamentalismo que suele acompañar a este último) son los eternos incordios del ideal que cristaliza la democracia. El primero, por la intensidad con que mina los imprescindibles vasos comunicantes (y los fundamentales canales de interacción) que presupone la democracia entre representantes y representados, entre mayoría y minoría, entre oficialismo y oposición. El segundo, por la forma tan sutil en que va corrompiendo el lenguaje y degradando la comunicación política, ambos elementos clave en la transmisión y proyección efectiva de las ideas políticas, en el mantenimiento del diálogo templado, en la construcción de consensos racionales.
La otra cuestión es tanto o más sensible. Tiene que ver con la transformación de los espacios políticos tradicionales y las causas que podrían explicar este fenómeno. Sería un error lógico derivar de la situación francesa consecuencias a escala global. Sin embargo, me parece que la fuerza de la reiteración de estos fenómenos impone, cuando menos, alguna reflexión en torno a la manera en que los extremismos han puesto patas arriba el tablero político a lo largo y ancho del mundo occidental. Por esquematizar, aparentemente los espacios ideológicos (donde se regodean las ideologías) y los espacios de acción política (donde aquellas ideologías pasan a la práctica) han colapsado, en el sentido de que se han atomizado mientras, a la vez, han ensanchado irremediablemente sus contornos; a tal punto que, creo, resulta lícito comenzar a preguntarnos qué tan cercana es la posibilidad de rebasar el umbral de lo democráticamente razonable.
En tal sentido, parece claro que los espacios políticos moderados han pasado de moda. Bien por la capacidad seductora de lo innovador, o bien por la fuerza de los hechos y el empuje insoportable de la historia, han pasado a interpretar un papel secundario. No obstante, el problema no es tanto la dinámica contracción-ampliación de las ideologías políticas: parece un proceso cíclico, atendiendo a la historia política de Occidente y a la manera tan natural en que la política normalmente busca interactuar con la condición material de la vida humana. El problema, me parece, surge de la combinación de esta especie de implosión con los incordios que encarnan el populismo y el tribalismo que, a la fecha, plantean algunos proyectos políticos.
Es un mejunje difícil de descifrar; de esta mezcla no se sabe muy bien qué puede resultar. Es perfectamente posible que un contexto social marcado por semejante sobrecarga de información, semejante saturación ideológica, semejante implosión político-partidaria, derive en procesos muy ricos y fructíferos en términos democráticos: un buen ejemplo de ello, al menos tomado superficialmente, podría ser el caso chileno. Pero también es plausible lo contrario. Puede que, con Le Pen, Francia acabe cooptada por fenómenos políticos anclados en (o que orbitan alrededor de) amenazas y temores que se pensaban superados con el advenimiento del nuevo siglo. Puede que –como en España, con la entrada de Vox al tren gubernamental autonómico, partido que vaya usted a saber en qué punto se encuentra entre la derecha y la extrema derecha— aquellos miedos, supuestamente superados, vuelvan a salir de abajo de la cama.
– PJCH